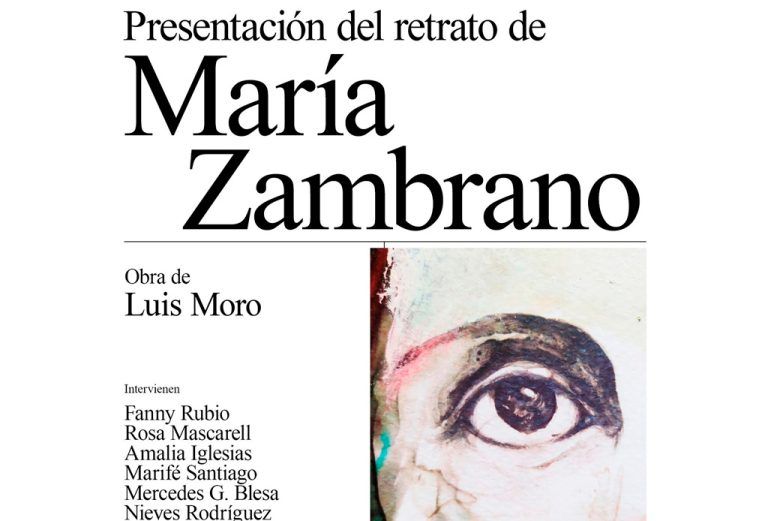Anna Caballé: “El feminismo corre el peligro de quedarse atrapado en una moda”

Nuestra habitación de invitadas siempre está lista para recibir a voces referentes del feminismo. Desde Clásicas y Modernas prometemos esforzarnos por ser buenas anfitrionas. Mira quién se ha hospedado recientemente: Anna Caballé (1954). Doctora en literatura por la Universidad de Barcelona (UB). Se ha desarrollado profesionalmente como escritora, crítica y profesora universitaria en la UB, donde es responsable de la Unidad de Estudios Biográficos. Preside nuestra asociación desde el pasado 2017 y acaba de recibir el Premio Nacional de Historia de España 2019 por su obra Concepción Arenal. La caminante y su sombra.
¿Qué te llevó hasta Concepción Arenal y por qué decidiste embarcarte en su biografía?
Fue una convergencia de factores. Yo había escrito una breve semblanza biográfica de Arenal para La vida escrita por las mujeres y allí me quedé con las ganas de profundizar en el personaje, leer sus obras y entender mejor su actitud ante la vida, un tanto excéntrica para la época. Cuando Javier Gomá, de la Fundación Juan March, me propuso escribir sobre una mujer para la colección “Españoles eminentes”, en aquel momento (2014) sin ninguna mujer biografiada en su catálogo, pues pensé que era la oportunidad de trabajar sobre Arenal. También, añado, tenía muchas ganas de explorar la biografía de una figura del siglo XIX porque la metodología lógicamente es muy distinta.
¿Qué te ha sorprendido más de su vida y cuál es la mayor lección que extraes de ella tras repasarla pormenorizadamente?
Lo que me ha sorprendido más, tal vez, sea su fascinación por el dolor, por el sufrimiento, que ella interpreta como un elemento formador de la moralidad del individuo si sabe extraer de él el aprendizaje que proporciona el dolor. Para ella el sufrimiento es una escuela de superación, de madurez, por la que todas las personas pasamos. También me sorprendió su rebeldía juvenil: fue una muchacha díscola, enfrentada a su madre por su forma tan distinta de entender la identidad femenina, lejos de las convenciones sociales que tanto la constreñían. Ella vivió acorde con su propio espíritu.
Como lección, me ha interesado mucho su teoría de la compasión, porque la compasión quedó muy desprestigiada con el marxismo: Marx y Engels interpretaron la compasión como un ejercicio de superioridad y de paternalismo hacia el necesitado. Había que extirpar la caridad y sustituirla por un reparto equitativo de los bienes. Pero, mucho más allá, la compasión es una disposición mental que implica ejercitar la empatía, ponerse en el lugar del otro y, así, poder comprender su punto de vista o sus necesidades. También es un ejercicio que ayuda al descentramiento del Yo. Vivimos en el Yo, es inevitable, pero es muy saludable el desplazamiento hacia el Otro. Me parece una actitud muy necesaria para la convivencia y para progresar como sociedad.
¿Qué retos implica un trabajo biográfico en comparación con otros géneros literarios?
Escribir una biografía requiere investigación y documentación, disponer de materiales que te permitan reconstruir, en la medida de lo posible, una existencia que ya fue (en la mayoría de los casos). En este sentido es diferente y se aparta de otras formas de la creación literaria que se apoyan, fundamentalmente, en el talento y la imaginación. Es decir, que pueden avanzar solo con papel y lápiz, o con un Word al alcance.
Si ahora mismo pudieses rescatar a otra mujer relevante en nuestra historia que no es tan conocida como merece, ¿a quién elegirías y por qué?
Hay muchas que resultan atractivas. Ahora mismo acabo de publicar una biografía breve de Víctor Català para un coleccionable de El País titulado “Mujeres en la Historia”. El nombre real de Català era Caterina Albert y me he quedado con ganas de seguir trabajando sobre ella. Su novela Soledad es excepcional. Pienso también en una amiga suya, Concha Espina: en 2020 se cumplirán 100 años de la publicación de El metal de los muertos, una novela por la que ella dejó a sus hijos y todo para irse unas semanas sola a las minas de Riotinto y documentarse sobre la vida de los mineros para poder escribir sobre las duras condiciones de su vida. Fue una precursora de la llamada novela social.
Hablando en clave presente, ¿qué hacer para que deje de ampliarse la lista de grandes olvidadas?
Ceo que eso ya lo estamos dejando atrás. Hemos recuperado la memoria de muchas mujeres cuyas aportaciones se habían perdido o que conocíamos muy mal. En todo caso, es fundamental la educación, que los libros de texto incorporen con el mismo entusiasmo la labor de escritoras, músicas, artistas, científicas… Y, por supuesto, seguir trabajando para conocer mejor el pasado y profundizar en los imaginarios culturales que nos han precedido al tiempo que han pervivido de un modo u otro hasta hoy. Sin profundizar debidamente, el feminismo corre el peligro de quedarse atrapado en una moda, en unas consignas, en una ola que pasa, llega a la orilla y allí muere. Ese peligro lo señala Noelia Adánez en Vivir el tiempo y me ha dado qué pensar.
Conoces de cerca el ámbito académico como profesora universitaria. ¿Qué asignaturas siguen pendientes en materia de igualdad y cómo deberían aprobarse en tu opinión?
Nos falta, en cambio, un replanteamiento casi absoluto de nuestra historia cultural de modo que integre las aportaciones de las escritoras (hablo desde mi campo, la filología) y analice los conflictos, las tensiones y las carencias que la marginación de las mujeres supuso en el pasado a nuestro desarrollo cultural en un discurso homogéneo y no compartimentado.
No es fácil proponer alternativas al logocentrismo que se ha mantenido unido al falocentrismo a lo largo de la historia, como el mejillón a la roca. Ahora somos capaces de reparar en el problema, lo tenemos perfectamente acotado, pero nos faltan propuestas globales que representen una alternativa intelectualmente atractiva y volcada en el futuro. Arenal decía: “Mujeres pensad, os va la vida”.
Saltemos ahora al plano literario. ¿Qué papel ocupamos aquí las mujeres en la actualidad?
Las escritoras ahora tienen las mismas posibilidades de publicación que un varón. El problema, como se dijo tiempo atrás a propósito de la irrupción de las mujeres durante la primera guerra mundial, es que llegamos cuando la casa se hunde. El mundo editorial, el mundo de la lectura, está atravesando momentos muy difíciles e inquietantes. No comprendo cómo no se vuelcan muchos más esfuerzos para que el libro no se quede atrás irremisiblemente.
Desde Clásicas y Modernas trabajamos por la igualdad en la cultura en general, ¿pero hacia dónde concretamente dirías que hemos de dirigir nuestros pasos ahora mismo como asociación?
Nuestros esfuerzos deben volcarse en el futuro, en pensar qué futuro queremos y cómo conseguirlo. Porque queremos un mundo mejor, más limpio, menos corrupto, más justo, mucho más culto y, por supuesto, más igualitario. Queremos muchas cosas y no hay tiempo que perder. Queremos menos fútbol y más cultura, queremos menos programas infames dedicados a los cotilleos y más apuestas por elevar el umbral cultural de la televisión. Que en lugar de embrutecernos nos enriquezca.
Creo que las mujeres hemos adquirido una conciencia política a partir de lo que Magris llama una perversión de la Polis, de la vida común. Y nuestros pasos deben dirigirse, en mi opinión, a desarrollar una praxis correcta en todos los ámbitos que nos permita ofrecer una alternativa real al modo habitual, tan falocéntrico todavía, de hacer las cosas.