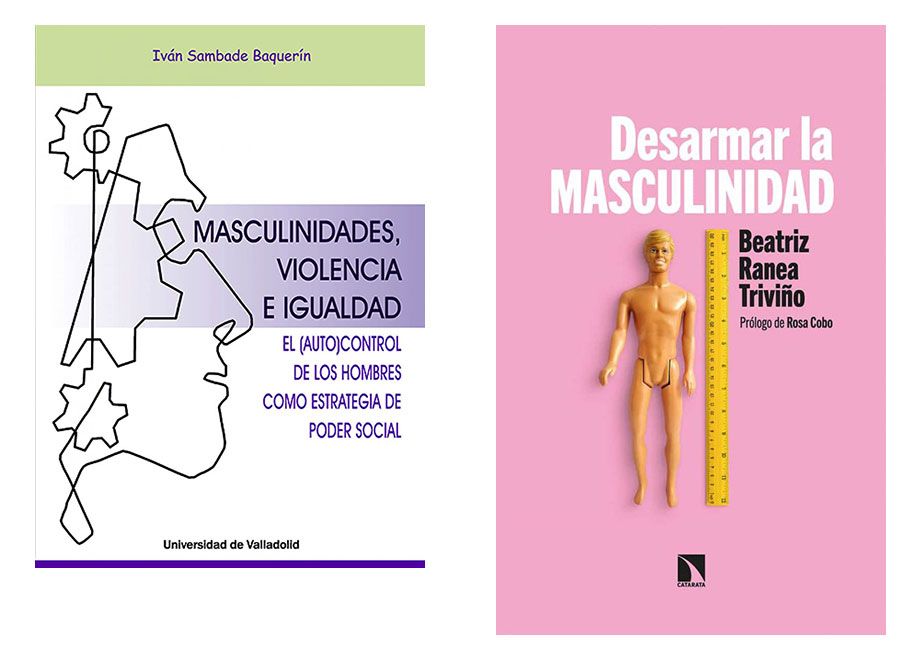¿Crisis de masculinidad?
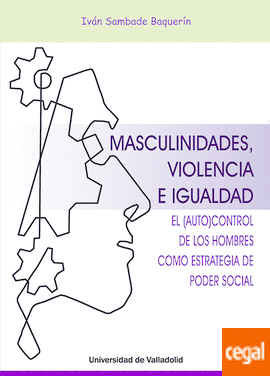
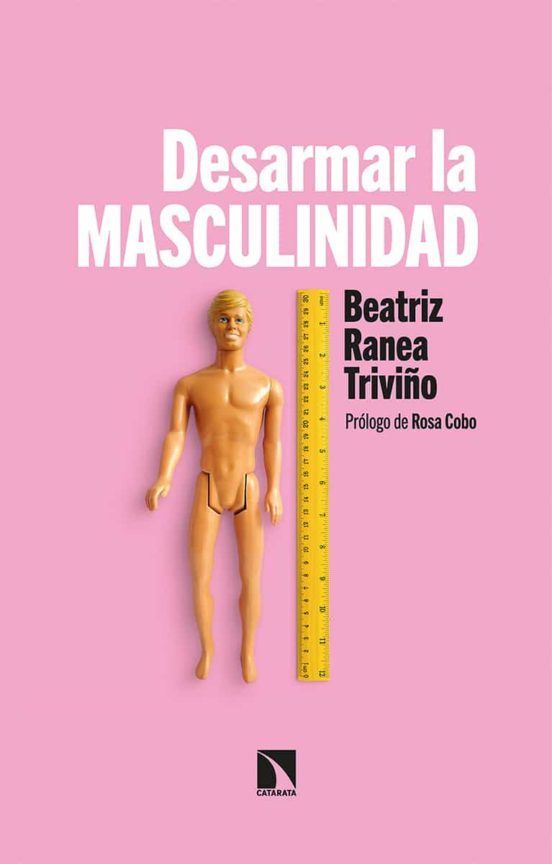
El feminismo ha pensado mucho sobre las mujeres, pero no tanto sobre los hombres. Sin embargo, si aceptamos la premisa de que el género no es una esencia inmutable que Dios o la naturaleza asignan a cada uno de los sexos, ni una gama de identidades (o de piezas combinables al modo de un “modelo para armar”) a disposición de cada individuo, sino un sistema social, sabremos que ese sistema consiste en dos identidades cuya relación es jerárquica e interdependiente. Esas identidades no son puramente psicológicas -su interdependencia y su jerarquía existen también en un plano material, económico y de poder-, pero sí tienen una dimensión psicológica. De ella se ocupan estos dos ensayos recientes sobre la masculinidad. Que aunque tienen distintos enfoques -el de Sambade Baquerín más denso y académico, con un exhaustivo repaso de la bibliografía, el de Ranea Triviño más ligero y divulgativo-, coinciden en líneas generales. Son las líneas elaboradas por todo un corpus teórico que aunque reciente -el estudio de las masculinidades tiene unas pocas décadas- y todavía escaso, incluye aportaciones tan interesantes como las de Celia Amorós, Josep Vicenç Marquès, Victor Seidler, Michael Kimmel, Luis Bonino, Miguel Lorente y otros.
¿Qué es la masculinidad? Creo que una respuesta simple, pero exacta, sería esta: la masculinidad es la psicología que corresponde al ejercicio del poder. Como explicó Almudena Hernando en su ensayo, para mí tan iluminador, La fantasía de la individualidad (2012), las subjetividades femenina y masculina son el fruto de una “especialización histórica”: los hombres van adquiriendo, a través de la movilidad, del pensamiento abstracto, del control científico-técnico sobre el mundo… una “identidad individualizada” que los aleja de la “identidad relacional” (la cual, en una primera etapa, es la propia de todos los seres humanos, pero progresivamente va siendo asignada solo a las mujeres). Esa “identidad individualizada” coincide con los rasgos que consideramos masculinos (aunque, repito, no son consecuencia del sexo biológico, sino de unas condiciones sociales. Las mujeres podrían y pueden asumir ese tipo de identidad, y es en ese sentido que “se masculinizan” cuando ejercen el poder). A su vez, esa psicología fruto del poder facilita el ejercicio del poder. El cual -lo analizó Foucault y lo recuerda Beatriz Ranea al principio de su libro- no está localizado únicamente en las grandes estructuras, sino también en las relaciones subjetivas. Por eso es tan importante, creo, para el feminismo, entender la psicología de los varones y la sociología de las relaciones entre ellos.
Esa psicología tiene varias facetas: el protagonismo social (“ser hombre es ser importante”, decía J. V. Marquès), la afirmación de la propia autonomía, el gusto por la competitividad, la violencia, la transgresión de las normas, la asunción de riesgos (con las consiguientes conductas antisociales y autodestructivas), y una actitud generalizada de control: control de los “otros” (sobre todo las otras) considerados inferiores; control del propio cuerpo, al que se trata como una máquina (en el deporte, en la sexualidad); control de las propias emociones, que se niegan, permitiendo sola una, la única considerada lo bastante masculina: la ira.
La supremacía masculina se erige, como nos recuerda Mariángeles Durán, sobre el “cuidatoriado” –el trabajo de cuidados- garantizado por las mujeres. Los hombres pueden negar la interdependencia, negar su propia vulnerabilidad, vivir la “fantasía” -como le llama Hernando- de que son todopoderosos y se han “hecho a sí mismos” porque disfrutan de los cuidados proporcionados por las mujeres, a la vez que niegan o rebajan el valor de esos cuidados y el valor de las mujeres (empezando por las madres: ¿qué otra cosa significa la expresión “hecho a sí mismo” sino borrar la maternidad?).
De los muchos aspectos de la masculinidad que examinan Ranea y Sambade, destacaré dos, que encarnan, me parece, mecanismos fundamentales de la dominación masculina sobre las mujeres, y que quizá no tenemos menos presentes que otros más obvios (como la violencia): me refiero a la “objetividad” y a la fraternidad.
“Los hombres llaman objetividad a la subjetividad masculina”, decía Adrienne Rich. Es algo más que una boutade. Los hombres tienden a hablar, no en nombre propio, sino en nombre de una supuesta Verdad universal e impersonal. No se trata solamente de que estemos acostumbradas y acostumbrados a asociar masculinidad y autoridad (de Dios Padre para abajo, las posiciones de poder están ocupadas casi exclusivamente por varones), sino de un discurso que afirma la superioridad de la razón sobre las emociones y simultáneamente asocia la razón con los hombres y las emociones con las mujeres. Ello desvaloriza automáticamente las vivencias y punto de vista de éstas. (Analizando algunos textos narrativos escritos por mujeres, como la novela de Luisa Castro La segunda esposa o el relato de Carmen Martín Gaite “Lo que queda enterrado”, que he trabajado mucho en talleres, he visto claramente esa actitud en los personajes masculinos. No es algo deliberado, creo, por parte de las autoras, las cuales intentan solo plasmar, sin el respaldo de ninguna teoría, el malestar de sus personajes femeninos, cuyas vivencias y sentimientos son despreciados, calificados de irracionales, por unos personajes masculinos que se otorgan a sí mismos el papel de portavoces de la verdad objetiva y desinteresada. Las mujeres, en esas narraciones, no consiguen actuar porque, de entrada, no consiguen formular ni entender, mucho menos hacer entender y respetar, lo que sienten y piensan.) Es lo que Celia Amorós ha llamado la “heterodesignación”: los hombres son dueños del relato, incluido el relato sobre las mujeres. Deberíamos recordar lo que observaba Poullain de la Barre en el siglo XVII: “Todo lo que los hombres han escrito sobre las mujeres debe tenerse por sospechoso, puesto que son juez y parte a la vez”.
En un ensayo imprescindible que no me canso de recomendar, La creación de la conciencia feminista (1994) -cuyas ideas justifican, o mejor, exigen, la existencia de asociaciones como Clásicas y Modernas-, Gerda Lerner afirmó rotundamente que el poder masculino de definición, es decir, el hecho de que la cultura sea abrumadoramente obra de hombres, es el factor que más ha perjudicado, con diferencia, los derechos políticos y económicos de las mujeres. A este factor hay que añadir otro, como señala Iván Sambade en el primer capítulo de su ensayo: “la desarticulación de las relaciones de las mujeres entre sí”.
Pues el poder se conquista y se ejerce en grupo, o en red. Y de esas redes han carecido siempre las mujeres, aisladas en sus familias, satélites de los hombres, mientras que ellos se agrupaban y se agrupan en todo tipo de instituciones y relaciones informales, desde la Iglesia y la Academia hasta las tertulias de café y los clubes de fútbol. Por eso ambos ensayos, el de Beatriz Ranea y el de Iván Sambade, subrayan, con razón, las formas de sociabilidad masculina que expresan, por una parte, la fraternidad entre hombres y por otra, su supremacía sobre las mujeres. Los “pactos patriarcales” de los que habla Celia Amorós consisten justamente en aceptar las jerarquías de clase, de poder, de raza, etc, entre ellos, a cambio de compartir la exclusión de, o dominio sobre, las mujeres. Si antes he hablado de la masculinidad como psicología, aquí entra la masculinidad como sociología: la camaradería, la fraternidad, masculinas, que se ejercen en tantas instancias, sea la guerra, sea el deporte -muy especialmente el fútbol- y todo lo que lo rodea, sea el ir de putas (los foros de puteros son el campo en el que Beatriz Ranea se formó como investigadora), sean los infinitos otros lugares en los que tal vez no de iure, pero sí de facto, los hombres se relacionan solo con otros hombres.
¿Está en crisis toda esta construcción histórica, psicológica, social, que llamamos masculinidad? Sí y no. Como muestran ambos ensayos, la ideología machista ha perdido legitimidad (debido al auge del feminismo, aunque también a otros factores como la crisis del empleo estable, de la familia tradicional, del principio de autoridad…), pero sobrevive o se reinventa de varias maneras. Reaparece en forma de discurso fragmentado o reactivo, pero vivo (es lo que Miguel Lorente ha llamado “posmachismo”, visible en asociaciones de “hombres maltratados” o en partidos de extrema derecha); disfrazado de progresismo, el que habla de “capital erótico” o “trabajo sexual” (como escribe Ranea, “el patriarcado contemporáneo está especializado en invertir los significados para despolitizar y dulcificar los mecanismos de dominación”); se manifiesta en fenómenos como la prostitución a gran escala y la pornografía, y por último, pero no menos importante, se expresa y transmite en películas, anuncios, novelas, videojuegos… que ocultan la visión patriarcal bajo ropajes brillantes y seductores. Analizarlo y contrarrestarlo es el trabajo de asociaciones como Clásicas y Modernas.
Ante los problemas que plantea el género, “distintos sectores del feminismo”, apunta Ranea, “proponen su abolición, multiplicación o autodeterminación”. Es una pena que pase como sobre ascuas sobre el tema, mientras que Sambade dedica un sólido capítulo final a exponer la “teoría queer” y criticarla (por cuanto obvia las realidades biológicas y las desigualdades materiales, entre otras cosas). Por lo demás, ambos ensayos coinciden en la necesidad de “desarmar” la masculinidad tal como la conocemos, sustituyéndola por masculinidades no violentas capaces de empatía y de cuidado. Y los dos valen mucho la pena.